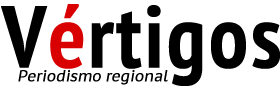* San José del Cabo, retorno inspirador.
Coincidiendo hace unos días con mi amigo Sandino Gámez Vázquez, Coordinador Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en su oficina, cruzamos comentarios sobre Don Braulio Maldonado Sández, personaje de quien me ocupé hace unas semanas.
Como sabemos, Don Braulio regresó a San José del Cabo en incontables ocasiones, y pudiéramos encontrarle diversas explicaciones a este retorno a su pueblo natal. Pero dejemos que nuestro personaje nos diga la razón del porqué lo hizo, como lo consigna en su libro «¡Qué bonito era mi pueblo!, que editó el 12 de octubre de 1986, Día de la Raza, unos años antes de emprender el viaje eterno: Primero, permítanme citar su propia reflexión: «Si al sentirme prácticamente desligado de mi pueblo, según mis propias expresiones a través de la presente obra me he preguntado: ¿Porqué he regresado una y tantas veces a este pueblo que me vio nacer? ¡Cuál es esa fuerza que me arrastra a regresar al punto de partida en donde por primera vez contemplé el cielo limpio y azul, en donde mi conciencia infantil se impregnó de recuerdos que han perdurado durante toda mi existencia?»
El filósofo español José Ortega y Gasset, al que muchos reconocemos por su famosa frase «Yo soy y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo», puso en sus diversos y profundos escritos y maravillosas reflexiones, en el centro de la discusión, al hombre y a su entorno. La circunstancia en este autor es no solo el ambiente natural que rodea a la individualidad, es decir, no solo materialista, sino el interior del hombre y la mujer (su introspección) que le hacen un ser especial, y por lo tanto entender su (nuestra) circunstancia, obliga a la meditación, a reconocer la finitud y al mismo tiempo su contradictorio, la eternidad.
Cito dos historias que me han contado mis tío Cano y mi madrina Chata (José Carballo Valle y su esposa María Concepción Burgoin Carballo, de 91 y 80 años, respectivamente), a los que quiero como a mis a mis padres, viven en el centro histórico de San José del Cabo. Historias que tienen relación con el tema de este artículo, ambas portadoras de nostalgia y tristeza.
La primera, se refiere a un hijo de Don José Ojeda, a quien conocí cuando yo era un plebe porque acudía todos los domingos a jugar «panguengui» o «paco» en la vieja casa de viga y palma de Don Matías L. Galindo . Don José llegaba en un caballo que dejaba bajo los árboles en la casa de mi querido padrino Cuatito Carballo, ahí en el mismo centro histórico, a dos cuadras del Teatro «Miguel Lomelí». Don José y su esposa vivían en El Rosarito y su hijo se fue muy joven a Estados Unidos, esto en las primeras décadas del siglo veinte. Resulta que muy pequeño falleció un hermano de él (de quien se fue) y su madre, de tristeza y dolor por la pérdida que nunca superó, perdió la razón, como dicen, se «trastornó», pero no obstante su problema, siempre hizo los quehaceres domésticos; su hijo, que tampoco pudo soportar la pérdida y la enfermedad de su madre, como forma de evadir, sin avisarles tomó camino y se fue. Cuentan que Don José nunca perdió la esperanza de que su hijo regresara y como muchos josefinos habían emigrado a los Estados Unidos y a Baja California, esperaba que alguno de ellos le trajera noticias de su muchacho, y con mis tíos desahogaba su dolor. A lo más que llegó a saber fue que en una de tantas alguien le dijo que lo habían visto en El Paso, Texas. Pero su hijo jamás regresó y sus padres murieron sin volver a verlo.
La segunda, tiene que ver con el pueblo de mi padre Saturnino Castro: Agua Caliente, en la Delegación de Santiago. Ahí vivía por los mismos años de principios del siglo pasado, Genaro Castro, hijo de Don Laureano Castro, quienes como la mayoría, económicamente la pasaban muy mal por la falta de trabajo y de apoyos del gobierno. Genaro, muy joven, casi chamaco, con otros de su edad, salieron a pie con sus escasos pertrechos cargando en un burrito, en busca de trabajo y oportunidades. Llegaron a San Antonio, y de ahí continuaron hasta Santa Rosalía, donde encontraron trabajo en las minas de El Boleo. También, al modo, se fueron sin avisar y sin permiso de sus agobiados padres. Pasaron los años, y Genaro contaba después, porque él si regresó, que en las minas el trabajo no era muy agradable y los tratos indignantes. Cuando iban a dejar el trabajo, todos los días los hacían desvestirse y quedar en paños menores, y los vigilantes los escudriñaban por si llevaban algún vestigio de oro en sus ropas. En fin, con el paso del tiempo, sin que sus padres supieran de ellos, logrado algunos ahorros, regresó casi en la misma forma en que se fue. Llegó a Agua Caliente, preguntando por sus padres, y le informaron que ya no vivían ahí, que se habían cambiado a San José del Cabo. Ahí rentó una mula y tomó brecha para San José, llegando a El Rosarito, y por lo pequeño que era el pueblito, al primero que le preguntó le dio razón de sus padres. Llegó a una vivienda, rústica y muy humilde, como todas y a la viejecita que salió a su encuentro le preguntó por Don Laureano. Ni ella ni él se reconocieron a primera vista. Luego él le dijo que era Genaro su hijo y, como sucede en esas circunstancias, su anciana madre rompió en llanto. Recuperada de la emoción de ver a su hijo, enseguida llega su padre. Luego del encuentro, como estaban muy pobres, de sus ropajes sacó una víbora disecada en forma de bolsa larga, donde traía monedas de oro y procedió a comprarles alimentos y otros enseres a sus padres. Estuvo un tiempo con ellos, pero un día, les dijo que regresaría a Agua Caliente para entregar la mula rentada. Sí lo hizo, pero de ahí partió nuevamente a Santa Rosalía, igual sin avisarles, para volver años más tarde, pero ya sus padres habían muerto. El tiempo pasó, él se casó en San José del Cabo, y uno de sus hijos, más o menos en la misma edad, hizo lo mismo: se le fue sin avisar, y al parecer tampoco regresó.
Tres historias, análogas en parte, disímbolas en el fondo. Tres paisanos que salen de su pueblo natal. Uno que nunca regresa. Los otros dos regresan a morir a su pueblo. Uno, político, el otro hombre de pueblo. Uno que nos deja sus memorias y enseñanzas por escrito en forma por demás modesta; el otro del que sus paisanos y familiares cuentan su historia. Los tres tienen una moraleja, enseñanza moral.
Don Braulio, por su formación, su inquietud por la política, el impacto de lo que vivió, hombre de ideas y de acción, no deja lugar a la interpretación y al amor por su terruño, por su gente, por su circunstancia. Su regreso no solamente fue para morir, sino algo o mucho, como en la parábola del hijo pródigo: «……he retornado a este pueblo que me vio nacer, no solamente guiado por el instinto ciego de la naturaleza, sino que he vuelto por el recuerdo y el cariño infinito que me liga a esta tierra y a sus gentes, he vuelto también para arrodillarme una vez más ante los seres queridos que me dieron la vida e implorar su consejo y perdón; he vuelto para elevar mi plegaria al Eterno y pedirle ilumine la senda por donde debo seguir caminando, para poder cumplir así con el destino irrevertible de todos los hombres y de todos los seres vivientes del Universo».
Si el presente escrito nos induce a la reflexión, cumplirá su propósito. Partimos de que de todo hay en la viña del Señor. También estoy convencido es de que pertenencia, identidad, cohesión social, gratitud y humildad no son características del hombre que no ama a su tierra, a su gente. Ni podemos amar ni entender, ni comprender, lo desconocido. Por mi parte, esto es un modesto abono a mi terruño.
#Sus comentarios y sugerencias las recibo en mis correo: civitascalifornio@gmail.com; y valentincastro58@hotmail.com
1